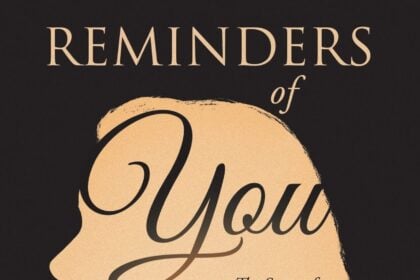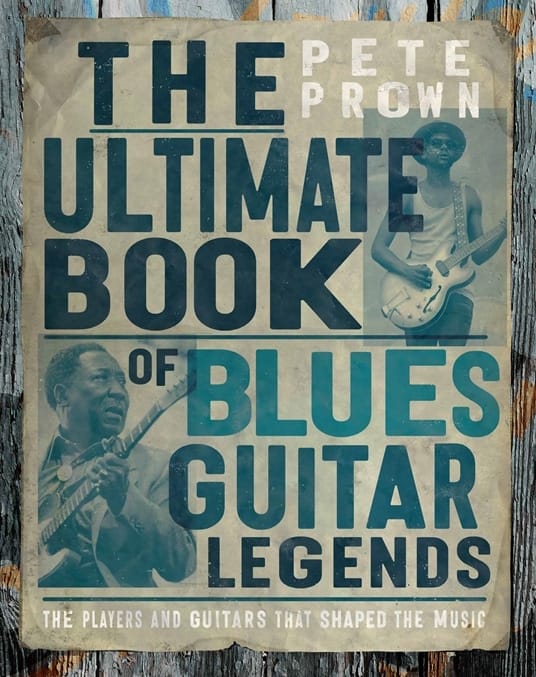Pray llegó a Bristol hacía ya dos días. Había pedido no ser molestado durante una semana y permanecía ya encerrado en la habitación durante dos días cuando cerró el libro, otro más. Aún le quedaban algunos días pagados. ¿Debía comer algo? Los días pasaron y Pray se limitaba a observar por la ventana las gentes pasar. Al fondo, se situaban los muelles. ¿De verdad estaba dispuesto a dejarlo todo y embarcarse? No tenía más remedio ni salida. ¿Podría volver algún día? Quizá todo pasase y pudiese regresar, tal vez… pero le apenaba no volver a ver a su padre. Con el tiempo, le había reconocido como un buen hombre, ¿por qué lo hizo? Unas últimas palabras le habían servido, como pasaba en las novelas que tanto le habían gustado en su juventud.
-Sé ante todo un buen hombre –le hubiese gustado escuchar-, y no dejes que…
En vez de esto, sólo una breve carta que resumía lo acontecido y la necesidad de escapar de inmediato.
…Te recomiendo los barcos, nadie busca entre los muelles a fugitivos, y mucho menos entre la espuma del mar.
Salió aquella noche de manera precipitada y tomó las pocas monedas que había sobre su mesilla. Robó algunas ropas de los criados y se embadurnó con betún sus rizos rubios y sus patillas a la moda, bastante poco adecuados para la fiereza que, según pensaba, debía reinar en los muelles. Se miró al espejo antes de partir y se sintió satisfecho: sólo sus ojos guardaban el secreto que nunca más pronunciaría delante de un ser humano. Sería como embarcarse en una novela, como vivir una aventura para la que sin duda no estaba preparado
Tenía cierto aire distinguido con aquellas grandes patillas, mirada altanera y bufanda a medio atar. Intentaba pronunciar constantemente juramentos y blasfemias, pero sus manos le delataban, eran las manos de un señorito.
-¿Qué te parece Pray, amigo? –se preguntó en voz alta frente al viejo espejo victoriano-. ¿No te parece Pray un buen nombre para un marinero fugitivo? –y Pray, llamémosle así a partir de ahora, comenzó a poner poses y a amenazar con la mirada al que allí contemplaba, tan distinto al caballero que un día soñó ser-. Que sea Pray entonces, sólo Pray, el marinero.
Thalía, la sirena
Aquel marinero de piel curtida por el sol fue sólo el primero de aquella semana. Ya después de emitir su último aliento, le despedazamos y dejamos secar la carne al sol. Mis hermanas habían formado una especie de asociación a la que yo no había sido invitada, cotilleando y susurrando frente a mí. Antes de morir, los marineros me invitaban con sus miradas perdidas a acompañarles en el último, en el primero de sus viajes. Miraban fijamente y sus párpados permanecían abiertos contemplando mi rostro ajado. A veces no quería mirar y a veces volaba hasta algún riachuelo cercano para contemplar mi rostro reflejado. Apenas adivinaba unas prístinas facciones, apenas dos luceros, apenas los gritos ahogados del marinero que, ya ahora, termina por rendirse y dejar de luchar. Ya no siente el dolor sereno, ya no siente a la sirena Thalía que ha decidido no mirar.
Mis hermanas se cansan y deciden ya no comer más, henchidas de alimento, rollizos y mofletudos animales.
-Si quieres, te hemos dejado un poco -propone Caribidis con las fauces atiborradas de sangre fresca-. Muy seco esta vez, como a ti te gusta, hermanita.
A veces no pueden siquiera ocultarse entre risas. Las dos cuchichean en secreto mientras me llevo algunos bocados ásperos que se atascan en mi garganta. Trato de tragar una vez más pero aún veo el rostro del marinero que, tampoco esta vez, he contemplado.
Recuerdo a mi padre Aquelao.
Cae ya la noche y ya el coro de las tres sirenas entona otra vez a la mar, por si algún barco pierde el rumbo, más allá de donde nuestra vista alcanza, más allá de nuestro olfato profundo y embrutecido por la carne fresca. Ya son demasiados siglos agazapada entre sal y sombras y recuerdos prestados en barcazas degeneradas, demasiados años encerrada en esta cárcel de memorias y sueños de vida dejada.
-Nuestra madre miro tu rostro y apartó la mirada, Thalía. ¿Puedes creerlo?
-Sí -continuó mi otra hermana, ya no recuerdo cuál de las dos-. ¿Puedes imaginar a una madre asqueada al mirar a su propio retoño? Pequeñas alas negras que apenas se despegaban del sueño y largos cabellos negros, tan diferentes de los suyos. ¿Es vuestra hermana?, nos dijo nuestra madre. «Quedárosla si queréis, yo sólo he tenido dos hijas».
-Sí, hermanita. Y desde entonces te cuidamos a pesar de tu grotesco rostro, a pesar de tu falta de ímpetu y vocación. Mientras nuestras voces combinadas lograban atraer a los marineros, cuando nos acompañabas sólo atraíamos a zafios y ebrios.
-¡A cuántos príncipes devoramos juntas Caribidis y Escila!
-¡A cuántos príncipes devoramos juntas Escila y Caribidis!
Sin embargo, pronto supe de su mentira.
-Canta con nosotras, Thalía, canta con nosotras. Tal vez consigas atrapar a otro ebrio en la mar. Dejaremos que comas lo quieras esta vez.
-Sí, lo prometemos.
Y desde los confines de mi alma surgía lentamente el bramido que se apagaba pronto para continuar ascendiendo, como en una nota seca apenas percibida que dotaba de calor al conjunto. Pronto supe que, sin mí, mis dos hermanas no eran nada y que, al fin, me necesitaban para cazar.
Sonreí falsa, como sonrían las sirenas.