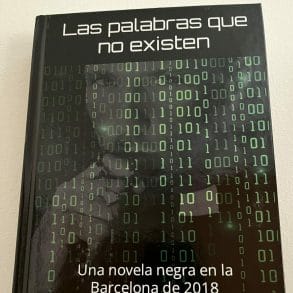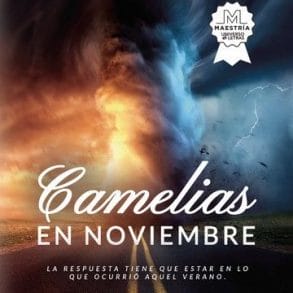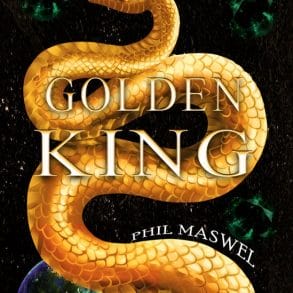Bueno, hoy os dejo un nuevo capítulo del libro Muerte en Absalón. Espero que os guste.
CAMINO I
?
El tabaco proviene de la especie botánica Nicotiana tabacum, perteneciente a la familia de las Solancéas. El nombre de la nicotina, un veneno que contiene de manera natural la planta, es debido al diplomático francés Jean Nicot, embajador en Lisboa, que recomendó su consumo a Catalina de Medici por sus propiedades relajantes.
Recuerda que, si quieres, puedes leer la novela completa aquí:
1976
Sobre la vieja plantación de tabaco de Absalón, Stanislaus miró la colina, cenicienta y centelleante, una vez más, al borde del río Mississippi. Llevaba un par de botas gastadas, pantalones de fieltro y una camisa de manga corta. Como ningún otro de su familia, jamás podría curarse…, le tranquilizaba escuchar el agua correr suave, en un cosquilleo musical. Miraba a Joyce de reojo, un viejo pastor belga de negro y brillante pelo, fiel, siempre fiel…
-Buen perro –susurró. El buen can siempre estaría a su lado. Sonreía, sereno, acercándose a su pierna derecha, sin dejar nunca de vigilar-. ¿Crees que hoy cantará para nosotros, chiquitín?
Desde el otro lado, se escuchaba el viento que ya silbaba.
Stanislaus era el segundo de los hijos de Fiodor Fiodorovich, hermano de Pierre y Cecil. La familia llevaba una vida sencilla dedicada al cultivo del periqueé, extraña especie de tabaco que sólo crece en regiones con climas secos. Decían los viejos que era un tabaco maldito que sabía a rayos, que nacía de la sangre de la guerra y del odio, que sólo en el Mississippi podía crecer un tabaco tan fuerte. Se utiliza sobre todo como aditivo en las mezclas de pipa, por su fuerte sabor y aroma brusco, aunque algunas empresas fabricantes de cigarrillos lo siguen empleando en sus variedades con sabores más robustos.
-Hace más de un siglo –contaban algunos viejos que se dejaban llevar por el aburrimiento y el alcohol- las cruces ardían en toda la colina, justo donde ahora está la plantación. Aquella noche, amigos, se oyó la más bella canción silbando sobre las montañas, mezclada con los gritos de aquellos hombres que habían perdido la voz… Hasta los pinos callaron para poder escuchar.
Lejos de las historias de alcohol y resentimiento, el fuerte sabor del periqueé provenía del suelo, de fuerte mineralización.
Sin embargo, en Absalón el suelo se había secado, como la sangre de los padres.
-El viejo morirá –dijo Pierre-. No quedará de este tabaco más que el recuerdo e historias en una taberna.
Los orígenes del periqueé proviene de Pierre Chenet (cuyo apodo era precisamente “Periqueé”), quien observó cómo las tribus Choctaw y Chicksaw maceraban las hojas de tabaco en troncos huecos tras su recolección. Otros sostienen que el nombre tiene relación con la forma Choctaw de pronunciación (que viene a significar “alargado”). Pierre, hijo mayor de los Fiodorovich, recibiría su nombre en honor a Monsieur Chenet.
Las criadas reían pícaras, todos conocían la fama del primer hijo de Fiodorovich. Siempre se había comportado de una manera cabal y se permitía las mismas licencias que cualquier otro joven del sur. Sus vicios eran suficientes para fingir un carácter seguro y sus virtudes tan pocas como las que un hombre responsable ha de poseer. Gran negociador, se encargaba de los asuntos de la plantación y ejercía de vez en cuando de capataz. De espaldas anchas y torso curtido, miró en un tiempo la verde plantación extenderse ante sus ojos inmensos de sureño jactancioso. Cecil, el benjamín, estaba en el interior de la gran casa, en la que antaño había vivido su madre Virginia, muerta hacía algunos años. En aquel 26 de junio, las nubes se cargaban de recuerdos. Huele a gasolina y miel en los confines de Absalón.
Cecil estaba encerrado en la casa, como siempre, observando alejado a su hermano. Aún se podían escuchar los sonidos que, como un eco, sobrevolaban las hojas de tabaco echadas a perder. ¿Dónde se había metido Stanislaus?
¿A quién le importaba?
Recuerda que, si quieres, puedes leer la novela completa aquí:

-Es la hora -dijo Cecil Fiodorovich. Su padre esperaba junto a la criada, Beatrice-. Habrá que ser rápidos.
El proceso de elaboración se hacía siguiendo la inmutable tradición. Sólo los fumadores más exigentes y experimentados son capaces de apreciar los aromas rotundos de un periqueé bien cultivado. En la actualidad, casi todo el que se consume proviene de la localidad de Grand Pointe Ridge, entre Baton Rouge y Nueva Orleans. Tierra de tabaco y superstición, las viejas leyes sureñas aún no han sido olvidadas. Percy Martin, al que Stanislaus nunca llegó a conocer, es el único que mantiene el testigo de los tiempos pasados. A principios de siglo, «las quince familias del periqueé» cultivaban unos quinientos acres de tierra, de los que en la actualidad tan sólo doce están dedicados a esta tarea.
Los Fiodorovich fueron una de estas familias.
1896
Se recordaría al primero de los Fiodorovich por su traje blanco en verano y su impecable sombrero, sureño de estirado bigote encanecido…, un cigarro a la una del mediodía, otro después de comer y una pipa para la noche. Hijo empobrecido de comerciantes, un pasado oscuro le trajo al condado de Tennessee a finales del siglo diecinueve. Una estatua, en lo que antiguamente era el ayuntamiento, perpetúa su nombre. Reza el lema: “Fiodor Fiodorovich, pionero”.
Un hombre extraño.
La vieja Rusia se había quedado pequeña para todo aquél que portase el apellido Fiodorovich. El joven Fiodor, aficionado a las novelas de vaqueros soñaba con vivir en su propia piel las historias de disparos y encuentros al sol. Guiado por el espíritu intrépido y la mala sangre de su apellido, cogió el primer barco rumbo al nuevo mundo, tierra de oportunidades.
Cuando miró la tierra desolada, lo supo: aquella tierra sin brillo sería su hogar.
El ingeniero Macy fue el primer colono oficial del poblado. Prometió, como ya hiciera Moisés, una tierra donde manara leche y miel. Varias decenas de personas tomaron sus pertenencias y dejaron atrás sus posesiones y familias para seguirle. Descubrió unas minas cercanas, pero pronto la experiencia adversa dio al traste con las perspectivas del visionario: sólo era piedra de escaso valor, demasiado difícil de transportar. Los colonos estaban hambrientos, demasiado cansados para regresar y abandonar.
Es lo que tienen los sueños.
Se trataba de un pueblo pequeño, casi minúsculo, poco más que una aldea. El bueno del ingeniero había dejado poco por explotar. Alguien dijo una vez: “todo el que viene al Sur espera encontrar el sueño del Oeste, para ver finalmente la cloaca del Este”. Varios de aquellos pioneros permanecieron en la región, sobreviviendo a base de la pesca o del cultivo de algodón y patatas.
El ingeniero Macy abandonó la aldea. Le volvieron a ver, allá por el año 1900, ebrio y con largas barbas de loco. Decía haber descubierto otra mina de oro. No se equivocó en esta ocasión, aunque ya nadie le escuchaba. Murió a causa de un derrumbe, cubierto de oro. Hombre soñador, olvidó despertar.
Todo el Estado vivía el fin de siglo anclado en los recuerdos de lo que fue la Confederación. Incluso los negros añoraban el pasado (o al menos esa vieja educación que permitía a todas las razas disponer de agua y alimento a diario). Los tiempos de buscadores de oro habían terminado mientras la riqueza de las ciudades crecía. El gran latifundio que fue en su día el sur se quedaba sin tierras por explorar ni minas por hallar, engullido por las garras de las nuevas formas pujantes de producción. Sobre la tierra seca y sus huellas, algunos aún se obstinaban en esperar.
El porte de Fiodor I le distinguía de aquellos campesinos sureños… atusó su cabello rojizo, futuro orgullo de todos los Fiodorovich que han de venir. Apenas conocía el idioma y su acento tenía un marcado tono eslavo. Recordó las fábulas de las novelas y apuró de un trago el vaso de bourbon caliente.
Elisabeth, joven y pálido sueño, paseaba sus encantos cerca del ayuntamiento (una placa de madera sobre dos vigas, poco más). Una mirada del emigrante bastó para que la bonita mujer sureña, muy casta ella, devolviese un gesto de desprecio. Mala suerte, dijeron algunos, sobre todo porque su prometido, un tal John Martins se encontraba también en la taberna, muy cerca del ruso. Pronto aprendió el nuevo colono las costumbres que traen las aguas del Mississippi: John se percató de las miradas y, dispuesto a defender a su amada, le retó. Así sucedían las cosas en esos tiempos.
Fiodor I ignoraba casi todas las reglas referentes a los duelos. Las leyes entre “caballeros” se reservaban para los acaudalados “aristócratas” que, temerosos de dejar un penique a su muerte, evitaban la confrontación directa. Para los hombres sin honor, el asunto era bien diferente: no se parecía en nada a las narraciones de su juventud, en donde los adversarios esperan caballerosamente no ser el primero en desenfundar. Habitualmente, los aldeanos llegaban borrachos para vencer los nervios y disparaban con rapidez, sin siquiera esperar la señal convenida. Los duelos se efectuaban a distancia debido al miedo, muy alejados de las justas europeas, más cercanas. Se mataba por la espalda y se pagaba a alguien para que disparase desde un callejón. Vivir un día más bien merecía una vileza.
Recuerda que, si quieres, puedes leer la novela completa aquí:

John Martins se presentó con algo parecido a una escopeta de dos cañones. Desde la otra esquina, el Fiodorovich se tambaleaba, ya ebrio ya temeroso, con un arma prestada a cambio de un vaso de bourbon. Miró nervioso, apenas tenía tiempo para nada. Un par de curiosos observaban la escena desde una tapia cercana. Antes de poder siquiera apuntar, sintió una punzada en el hombro izquierdo: estaba herido.
Satisfecho por su buena puntería, John Martins caminó hacia el ruso y pisó su mano derecha para evitar que pudiera hacerse con el revólver que se había precipitado en dirección opuesta. No había salida. Estaba tranquilo.
-Dispara -balbuceó el primero de los Fiodorovich.
John Martins apuntó parsimonioso e introdujo lentamente el cañón de su arma en la boca de Fiodor que le miraba aterrorizado. Entrecerró el ojo derecho para no errar el tiro. Disparó. La sangre del ruso le manchó su acicalado rostro y resbaló por su limpia camisa mientras uno de los dientes chocaba con su frente. Había vencido.
La gente se arremolinaba en torno al eslavo, respirando estertores, aún vivo, sobre el suelo de tierra.
1975
Encendió su pipa, tranquilo.
-Conoces la historia desde que eras un niño, Stan –dijo Pierre a su hermano, casi un siglo después.
-Nunca me he fiado de los médicos -respondió el tuberculoso hermano.
-Fue alguien que estaba de paso, sólo un “vendedor de ilusiones”.
-El matasanos se acercó al abuelo moribundo y del interior de un maletín negro de viaje extrajo un frasco.
Stanislaus estaba infectado, había pasado toda su vida enfermo. ¿Cantarás esta noche para mí, Beatrice?
1896
-¿Me permiten? –dijo el médico.
La pequeña multitud se apartó para dejar paso. Suministró el matasanos una poción a Fiodor I quien, milagrosamente, se dio la vuelta y, venciendo el dolor de heridas y dientes rotos, comenzó a vomitar las dos únicas comidas realizadas en el viaje.
-Una lástima desperdiciar así los alimentos –dijo el buen médico, un tal Andrew. Miró los restos del vómito, prácticamente líquidos y sacó, entre algunos otros pedazos de dudosa procedencia, la bala intacta.
-¿Quiere conservarla?- preguntó el doctor a Fiodor.
Recuerda que, si quieres, puedes leer la novela completa aquí:

John Martins dejó la escena con aire altivo: su honor estaba de sobra probado.
Fiodor Fiodorovich se levantó y atusó su incipiente melena rojiza. Tomó el proyectil y marchó, dejando buena parte de su hasta entonces intacta dentadura en el sucio suelo.
Guardó la bala en su bolsillo: un bonito recuerdo.
No tuvo que pasar mucho tiempo para que la leyenda del ruso invencible se extendiera por el pueblo. Mezclando temor e ironía, Fiodorovich era invitado a un vaso de licor en la taberna, a un corte de pelo gratis en la barbería (que siempre desdeñó amablemente), a jugar a cartas y dados en la mesa de las autoridades… La aldea fundada en 1882 por el ingeniero Macy era muy diferente a la agradable población en la que se convertiría. Uno de los indudables beneficios de la canícula es, sin duda, la suprema dejadez de sus habitantes para cualquier acto que implique esfuerzo: un hombre podía esperar tranquilamente al lado de sus barriles, aguardando que el bourbon fermentase…, o un contable mirar durante horas el libro esperando el (divino) milagro de que las cuentas cuadraran. Tal vez dos años, tal vez diez, no había demasiado que hacer. Mientras, el nuevo mundo se extendía, lejos de la frontera invisible que la derrota había dejado. Sin sus señas de identidad, la Confederación no se rendiría por una guerra perdida.
Esquivos, los duelistas se cruzarían un par de veces. Fue el propio Fiodor I quien cierta mañana se inclinó ligeramente, saludando ceremonioso…., una elegante manera de romper el hielo. Por la tarde, el bueno de John Martins se acercó al ruso que dormitaba pálido en una esquina. Extendió la mano y le ofreció una caja. Sonrió el Fiodorovich: una reluciente dentadura nueva.
-También yo vengo de Europa –dijo el antiguo rival-. En otro tiempo, mi familia fue tratante de esclavos. No me avergüenzo, no –su rival se mesaba el elaborado y bien afeitado mentón-. Una vez por semana, religiosamente, comían carne, cosa de la que muchos “hombres libres” no pueden presumir. Ahora, gracias a toda esta libertad…, a todos estos principios democráticos… simplemente no comen. John Martins, un placer –extendió su mano-. ¿Le apetece almorzar algo, Fiodor?
Hablaba precipitado, casi descomponiendo las palabras que se encabalgaban unas con otras. El eslavo aceptó, sería una buena manera de inaugurar su nueva dentadura.
-Contrariamente a lo que se piensa –continúo Martins mientras miraba cómo el ruso devoraba un plato de carne algo pasada- los esclavos vivían mejor antes de la guerra. Su alto precio condicionaba su cuidado y manutención. No son sólo los viejos sureños los que desean volver al antiguo sistema, mi nuevo amigo, incluso los negros quieren.
Fiodor I apenas prestaba atención a la conversación de su pretencioso interlocutor.
-Ahora todo es fingido respeto, pero nadie ha evitado que cuando el sirviente no cumpla con su trabajo se le castigue con un par de latigazos.
-¡Bien merecidos! –dijo el ruso, más para congraciarse con su bienhechor que por convicciones morales (de las que no carecía de ninguna de las maneras).
-¿Fuma usted?
Martins sacó del bolsillo izquierdo de su chaqueta una pipa de forma alargada y una pitillera del derecho. Fiodor tomó un cigarrillo.
-Sólo los llevo para invitar a los amigos, los pitillos me producen arcadas.
El ruso no pudo menos que sonreír. Aún recordaba sus dientes en el suelo. Apuró el último trozo de carne seca, apenas frita.
-¿Sabía que por aquí cultivan un tabaco especial muy adecuado para las mezclas de pipa? Cualquier día de estos, le invitaré a probarlo. Espero que lo acepte y podamos olvidar el asunto.
Martins ofreció una sonrisa tan abierta como falsa, como las que provienen de los rivales. Fiodor I aspiró un par de caladas de su cigarrillo. Sí, también el ruso sintió una arcada al probar aquella mezcla americana, pastosa y alquitranada. Sonrió y atusó su melena rojiza.
-Por supuesto que aceptaré –respondió.
-¡Perfecto, mi nuevo amigo! Resulta más adecuado dejar de lado cierta clase de cuestiones. Fíjese, ¿qué tenemos después de la guerra? Mejor olvidar. La revolución y la independencia no han servido para nada. ¡Mire a su alrededor! El Estado entero se muere de hambre. Al menos ahora los propietarios tienen un consuelo: también se puede azotar a los blancos. Así hemos terminado con la segregación y el racismo.
Es lo que tiene la libertad.
Recuerda que, si quieres, puedes leer la novela completa aquí: